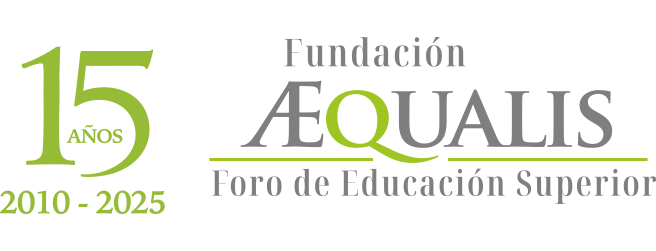Microcredenciales: el eslabón que falta en la formación técnico-profesional chilena
- octubre 30, 2025
- Posted by: Yessica Gómez
- Categoría: Columna, FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Columnas AEQUALIS 21. Octubre 2025
Yessica Gómez Gutiérrez
Vicerrectora académica, CFT San Agustín
En Chile, la realidad laboral de los últimos años nos interpela con fuerza: la creación de empleos pierde dinamismo, la informalidad se mantiene alta y la brecha de género en la participación laboral sigue siendo un obstáculo estructural. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2025), la tasa de desocupación nacional alcanzó un 8,9 % en el trimestre marzo–mayo de 2025, mientras que en mujeres llegó a 9,7 %, con una subutilización del 24 %, frente a un 15 % en hombres. En otras palabras, las mujeres enfrentan mayores barreras para insertarse o reinsertarse en un mercado laboral ya tensionado por la automatización, la transición verde y la digitalización.
Ejemplos regionales ayudan a aterrizar esta tendencia. En el Maule, el sector agrícola y agroindustrial enfrenta crecientes necesidades de reconversión laboral producto de la tecnificación del riego, la mecanización de la cosecha y la incorporación de tecnologías de trazabilidad. En Antofagasta, la industria energética exige perfiles en energías renovables no convencionales y electromovilidad, mientras que en la Región Metropolitana los servicios de salud y cuidados demandan personal con certificaciones rápidas en geriatría, atención primaria y telemedicina. Estos sectores muestran que la empleabilidad ya no depende solo de un título, sino de la capacidad de certificar competencias específicas y actualizadas.
Aquí entran en juego las microcredenciales, mecanismos que pueden certificar aprendizajes formales, no formales e informales en plazos breves, otorgando a las personas evidencia verificable y reconocida de sus competencias. Estudios recientes estiman que cerca de un tercio de los empleos en Chile enfrenta riesgo alto o medio de automatización (CIES/UDD, 2025). En este contexto, microcredenciales bien diseñadas permitirían reconvertir a trabajadores agrícolas en operadores de maquinaria digital, a técnicos eléctricos en especialistas en paneles solares o a auxiliares de salud en gestores de cuidados domiciliarios.
La experiencia internacional es clara. CEDEFOP (2023) ha demostrado que las microcredenciales son efectivas en sectores como logística, tecnologías de la información, construcción y cuidado de personas. La UNESCO IESALC (2025) las considera herramientas clave en economías emergentes, al permitir trayectorias inclusivas de formación a lo largo de la vida. Y el World Economic Forum (2023) advierte que la manufactura avanzada, la salud y las finanzas digitales son áreas donde la reconversión rápida será crítica.
Pero Chile aún está en deuda. Aunque ChileValora certifica competencias laborales con legitimidad tripartita, todavía no existe un sistema nacional que integre y estandarice las microcredenciales dentro de los marcos de cualificaciones ni que asegure su calidad y comparabilidad. Hoy, proliferan iniciativas aisladas, sin articulación real con programas técnicos de nivel superior o universitarios.
El desafío es doble. Primero, dar legitimidad nacional e internacional a las microcredenciales, asegurando que sean comprensibles para empleadores y reconocidas por instituciones educativas. Segundo, generar trayectorias formativas acumulativas, de modo que cada microcredencial pueda sumarse como crédito académico en un programa de estudio, abriendo la puerta a la continuidad educativa. Algunos ejemplos ya existen en América Latina: la articulación entre plataformas como Coursera y universidades permite que cursos en línea se reconozcan como créditos formales. Chile debiera avanzar en esa misma dirección.
Los desafíos son varios. La implementación de un sistema nacional de microcredenciales enfrenta obstáculos significativos. En primer lugar, la fragmentación institucional: la falta de una autoridad coordinadora que garantice coherencia, estándares y reconocimiento entre los distintos actores educativos y productivos. También persisten dudas sobre su credibilidad, pues sin mecanismos de aseguramiento de la calidad, las microcredenciales pueden percibirse como cursos menores o de baja exigencia.
Otro desafío es el financiamiento. Diseñar, emitir y validar microcredenciales exige infraestructura tecnológica y capacidades pedagógicas específicas que no todas las instituciones poseen. Además, los planes de estudio tradicionales no siempre facilitan su incorporación, lo que limita la posibilidad de que las credenciales sean acumulativas o transferibles. Pese a ello, existen condiciones de posibilidad alentadoras. La voluntad política expresada en nuevas políticas públicas, la experiencia acumulada de ChileValora y la digitalización acelerada del aprendizaje abren una oportunidad inédita. El país cuenta con capital humano técnico, plataformas digitales en expansión y un creciente interés empresarial por la formación continua.
Avanzar requiere articular esfuerzos entre Estado, instituciones educativas, empresas y territorios. Un sistema nacional de microcredenciales permitiría reconocer saberes diversos, abrir trayectorias flexibles y promover una formación a lo largo de la vida que acompañe las transiciones productivas y tecnológicas del país. No se trata solo de modernizar la educación técnico-profesional, sino de democratizar las oportunidades de aprendizaje y movilidad laboral en una economía que ya cambió.